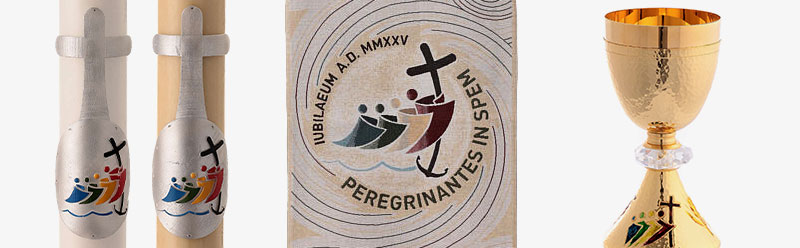La Natividad de Jesús representa ciertamente el momento más alto y más significativo del calendario cristiano. Cada año este milagro se renueva, con su promesa de salvación. Las estatuas del Niño Jesús

que nos escudriñan desde los pesebres en las iglesias, en las Plazas y en nuestras casas cuentan un maravilloso y solemne misterio, el sueño de una Virgen visitada por un ángel, a quien se le pidió que fuera la sirvienta y la madre de Dios; de un padre putativo que renunció a su vida, y que partió y juró proteger a ese niño, que no era suyo; de pastores y Reyes que vinieron de lejos para rendir homenaje a un recién nacido que se enfrentaba a su primera noche en un pesebre, calentado por el aliento de un buey y un burro.
Los evangelistas Lucas y Mateo han transmitido los eventos relacionados con la Natividad con algunas diferencias sustanciales, pero su significado profundo sigue siendo el mismo para los creyentes. Es el misterio de todos los misterios, el acto de amor inmenso de un Dios por sus hijos, perpetrado a lo largo de los siglos para renovar una Alianza antigua y siempre nueva.
La estatua del Niño Jesús se convierte en el corazón ardiente y luminoso de una escenografía que cobra vida y cuenta la misma historia, año tras año, y cada vez que nos encanta y nos conmueve, nos recuerda a nosotros mismos, a los valores auténticos, a lo que realmente cuenta y que, con demasiada frecuencia, perdemos de vista abrumados por la rutina y el frenesí de la vida moderna.